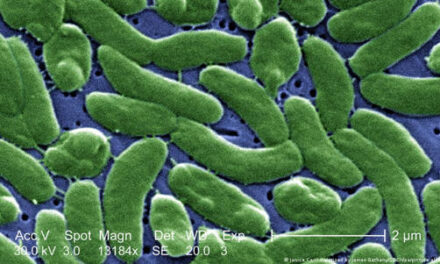Aún no era mediodía y Magda Maldonado ya había supervisado su segundo funeral del día.
La directora de 58 años de Continental Funeral Home en East L.A. tenía programado otro servicio en cuatro horas, pero por un momento se sentó y cerró los ojos. Pensó en sus afligidos empleados y en cómo, en menos de una semana, cuatro de ellos habían perdido a sus seres queridos por el COVID-19.
“No tengo palabras”, dijo, conteniendo las lágrimas.
A siete minutos de la funeraria, en una tienda con letreros de ofertas especiales para quinceañeras y bodas, Elizabeth Garibay mezcló capullos de rosa y flores aliento de bebé en ramos funerarios en J&I Florist, algunos de los únicos pedidos que no han disminuido durante la pandemia.
Al norte de la tienda, en dos casas separadas, las estudiantes de último año de preparatoria Itzel Juárez y Karen Rodríguez miraban las pantallas, entregaban asignaciones virtuales e investigaban la logística para comenzar la universidad en una pandemia.
Cerca de Hammel Street, en las afueras de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que ahora tiene una despensa de alimentos, Paloma Yánez se detiene la mayoría de las mañanas en su auto subcompacto negro. Recoge verduras, leche y algo caliente como tamales o pollo a la naranja, un bienvenido descanso de la sopa de fideo, una sopa simple, que ha sostenido a su familia en los últimos meses.
Han pasado 284 días desde que California se cerró por primera vez y aquí en el Este de Los Ángeles, un punto crítico de infección, casi todas las esquinas de las calles tienen algún signo del virus que ha robado más de 24.000 vidas en todo el estado, ha ampliado la brecha de riqueza y ha modificado los ritmos de cómo lloramos, aprendemos, trabajamos y adoramos.
Se puede ver en la pancarta de “Cambiamos todos los cheques de estímulo” que cuelga afuera de un lugar de préstamos de día de pago en Atlantic Boulevard y en la forma en que tres mujeres afuera de una clínica a lo largo de la Avenida César Chávez cambian de posición silenciosamente sus cuerpos cuando alguien cercano deja escapar una tos. También se puede oír en las sirenas de las ambulancias que se mueven al oeste hacia el White Memorial Hospital.
En todo el vecindario predominantemente latino, que se extiende por siete millas cuadradas, más de 15.000 residentes, 1 de cada 10 personas, han dado positivo por COVID-19, marcando el recuento más alto registrado de cualquier región en el Condado y sirviendo como un claro recordatorio del impacto desigual del virus.
En todo el condado de Los Ángeles, como en la mayoría los rincones de la nación, las personas negras y latinas han sido hospitalizadas y mueren a tasas desproporcionadamente más altas, un testimonio de cómo trabajamos, la cantidad de individuos con los que vivimos, el nivel de atención médica que recibimos y nuestro acceso a la riqueza generacional influye mucho en nuestras vidas e incluso en nuestra longevidad.
Debajo del arco de buganvillas fuera de Continental Funeral Home y más allá de la mesa con desinfectante para manos, hay una habitación trasera con una pizarra tan ancha que ocupa toda una pared.
Allí, en una tarde de domingo reciente, Maldonado miró fijamente los 69 nombres escritos en marcador verde, lo que representa los próximos funerales planeados en la ubicación del Este de Los Ángeles. Docenas de otros nombres en púrpura, rojo y negro representan servicios en ubicaciones en Ontario, Santa Ana y Hawthorne.
“¿Cuántos casos tenemos activos en este momento?”, preguntó Maldonado a un empleado que estaba sentado frente a su computadora.
Entrecerró los ojos viendo la pantalla.
Dejó escapar un suspiro lento: eso fue más del cuádruple de la carga de casos típica, señaló, y el 80% de los casos actuales son muertes por COVID-19.
El feed de Instagram de la funeraria, que alguna vez estuvo lleno de citas tranquilizadoras sobre el duelo, ahora se ha transformado en un flujo constante de publicaciones sobre los protocolos de seguridad de COVID-19, incluido “# MásSeguroEnCasa”, un hashtag que anima a las personas a quedarse en su hogar.
Maldonado a menudo piensa en el comienzo de la pandemia cuando sabíamos menos sobre cómo se propagaba el virus y, como medida de precaución, la funeraria prohibió temporalmente las visitas. Todavía recuerda las expresiones de angustia en los rostros de las personas cuando se dan cuenta de que nunca podrán mirar dentro del ataúd y decir un simple adiós.
“Fue traumatizante”.
En estos días, su mente casi siempre está en sus empleados.
Ella se sorprendió recientemente cuando la cosmetóloga de la funeraria, que prepara los cuerpos antes de las visitas, se presentó a su turno a las 5 p.m. ¿Por qué no te quedaste en casa ?, preguntó ella, sabiendo que su madre acababa de morir de COVID-19. Siento la presencia de mi madre aquí, le respondió.
En los primeros días de la pandemia, María Sandoval, una consejera de la funeraria, perdió a su sobrino, Valentín Martínez, el primer empleado juramentado de LAPD que murió por complicaciones del COVID-19. Hace menos de dos semanas, su padre falleció tras contraer el virus.
Su dolor personal se superponía ahora con el otro sufrimiento que había presenciado desde marzo. La consejera de 46 años a menudo piensa en la familia que perdió a cuatro parientes a causa de la enfermedad y en el desgarrador momento en que un joven se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de enterrar a su madre en el cementerio que ella había elegido.
Piensa en todos los pequeños servicios, limitados a aproximadamente 35 individuos, que ahora se llevan a cabo bajo un toldo blanco en el estacionamiento de la funeraria y en cómo a veces las personas usan FaceTime para familiares que no pueden asistir. Debido a todo lo que ha presenciado, le enoja profundamente escuchar a la gente descartar la gravedad del virus.
“Simplemente ven un número o una estadística”, manifestó. “Pero yo puedo ver el dolor y a las familias rotas”.
Ella y sus tres hijos llegan a la tienda antes de las 8 a.m., lo que le da a Jacqueline, 17, Iris, 12 y Nicolás, 6, unos minutos para iniciar sesión antes de que comiencen sus clases en línea. En un día reciente, mientras los niños estudiaban, se escuchaba música navideña de fondo y Garibay estaba centrada en la elaboración de una canasta de flores para un funeral.
Metió bloques de espuma húmedos en la base de un recipiente blanco y los perforó con los tallos de tres gladiolos rojos brillantes. Añadió pompones blancos, claveles rojos y hojas de helecho verde, llenándolo hasta que desapareció el borde del recipiente. Dio un paso atrás para examinar su trabajo.
“Esto mi esposo lo podría hacer en unos 10 minutos”, dijo riendo. “No trabajo tan rápido todavía”.
Aún novata, Garibay, de 43 años, ha comenzado a aprender por sí misma los conceptos básicos de la florería por necesidad. Su esposo, Celso Pineda, fue deportado a México, dejándola sola con el negocio.
LA Times